Los secretos de las negociaciones de la Argentina con el FMI según uno de sus protagonistas

En su nuevo libro junto a Martín Kanenguiser, Alejandro Werner, que fue director departamental del FMI durante los últimos tres gobiernos del país, escribe una “crónica íntima” de la lucha con el Fondo en la última década.
Artículo publicado por Infobae (16 de agosto).
Un argentino podría pensar que, hace décadas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) forma parte de la realidad de la mayoría de los países del mundo. Pero lo cierto es que solo en Argentina esta organización financiera tiene un rol fundamental en el curso de la economía hace tanto tiempo. O, al menos, así lo afirma el argentino Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI que negoció con los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
En La Argentina en el Fondo, su nuevo libro escrito junto al periodista Martín Kanenguiser, Werner escribe una crónica íntima, como solo un protagonista de los hechos podría hacerlo, sobre aquella “relación compleja, hecha de acuerdos y disputas, de desconfianza y malos entendidos”.
¿Qué posición tenía cada funcionario? ¿Cómo se gestó (y luego, según afirman los autores, malogró) el último préstamo de 57 mil millones de dólares? ¿Cuáles fueron las causas de esa debacle? ¿Cómo fueron las otras experiencias del FMI con otros países de América Latina, como con Cuba en los tiempos del Che Guevara y Fidel Castro, con la Venezuela de Chávez y Maduro o con la Nicaragua de Daniel Ortega?
Editado por Edhasa, La Argentina en el Fondo se propone un doble desafío: por un lado, derribar mitos y prejuicios criollos sobre las relaciones del país con el FMI y, por el otro, revelar la trama que une, a veces de manera interminablemente dramática, a la Argentina con los organismos de crédito internacionales.
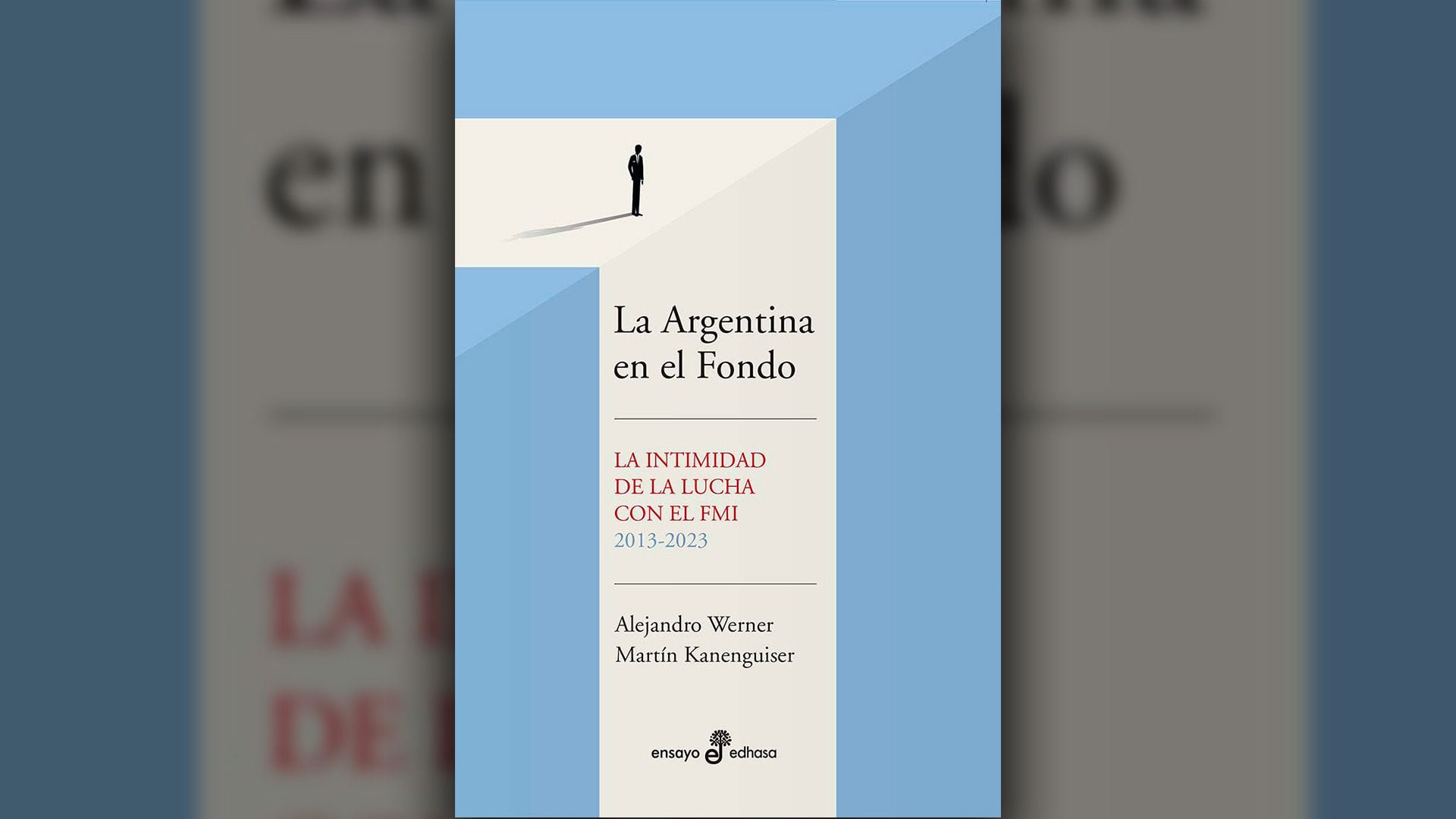
¿Duros o blandos?
El FMI ha sido acusado de ser duro y blando con la Argentina, a veces al mismo tiempo, por diferentes sectores ideológicos, en Buenos Aires y en Washington. Con o sin argumentos convincentes, se lo criticó por haber impuesto o haber intentado presionar por medidas “draconianas” al país. Otras veces, se cuestionó su excesiva indulgencia.
También se nos acusó de financiar la campaña para la reelección de Mauricio Macri y, del otro lado de la grieta, como los culpables de la derrota electoral del presidente en 2019 por la dureza de las políticas impuestas por el organismo, en particular, el llamado “doble cero”: la búsqueda del déficit fiscal cero y el pretendido nulo crecimiento de la base monetaria. Otros analistas como Melconian llamaron al acuerdo el “Plan Picapiedra” por ser básico, arcaico y duro.
A través de las décadas, el FMI, al ser la última institución en acompañar a la Argentina en las etapas más peligrosas de su montaña rusa financiera, se encontró en la posición en la que sus últimos desembolsos fueron percibidos como el factor determinante para terminar de hundir al país o, en caso de concretarse, como el puente necesario para alcanzar el otro lado del río.
Cada negociación entre el FMI y un país tiene sus particularidades, por la situación económica que origina la crisis que atraviesa esa nación y por sus características, más allá de los principios básicos que nos guían cada vez que diseñamos un programa para alguno de los ciento noventa países que integran el organismo. Además, el programa debe combinar las políticas de ajuste y estructurales que no solo resuelvan el desequilibrio macroeconómico que dio origen a la crisis, sino que también generen expectativas positivas en el mediano plazo.
En este sentido, si un programa es diseñado 100% por el FMI y la mayoría de sus políticas son cuestionadas por el gobierno, pero el país lo acepta para obtener el financiamiento, es probable que este programa no sea exitoso y que no se cumplan las metas impuestas por un período prolongado. Y, aun si lo hace, la conducta de los agentes económicos reflejará la desconfianza ante la posibilidad de que, una vez que concluya el programa, el gobierno se desviará de las políticas propuestas y los desequilibrios regresarán.
En cambio, si el FMI acepta el 100% de las medidas propuestas por las autoridades, por cuestiones políticas u otro tipo de consideraciones, si estas no cumplen con los criterios técnicos necesarios, tampoco se llegará a una corrección de los desequilibrios. Por ende, difícilmente estos programas sean exitosos.
Cuando los principales componentes del programa son codiseñados entre el staff del FMI y las autoridades nacionales y el componente “impuesto” por el FMI en la negociación es moderado, se dice que el país cuenta con el ownership del programa. Para lograr este delgado equilibrio hay que encarar la negociación de un programa con una visión pragmática y profunda de la realidad. Por esta razón, antes de recordar el día a día del programa argentino de 2018 es importante discutir el nivel de ownership de ese acuerdo firmado por el gobierno de Macri.

La paternidad del ajuste
No cabe duda de que en 2018 Macri entendió la necesidad de ir al FMI, abandonar el gradualismo y dar paso al ajuste. En ese sentido, frente a nosotros y a la sociedad argentina, estaba claro que era su decisión y que el programa no representaba una imposición ni de su ministro de Economía, ni del presidente del Banco Central, ni tampoco del Fondo.
Así se lo transmitió a la sociedad mediante múltiples discursos, entre otros, cuando destacó la “mochila” que cargaba la economía por los excesos de sus predecesores. Esta transparencia se destaca todavía más cuando se lo compara con su sucesor, que en su mandato nunca asumió la responsabilidad de las medidas necesarias para estabilizar la economía. Fernández optó por buscar culpables, sobre todo al FMI y a Macri, en lugar de poner en marcha un programa de gobierno sólido.
Cuando uno analiza el programa de 2018 en sus diferentes componentes se puede decir que algunos de ellos tenían mayor ownership que otros. Por ejemplo, el gobierno estaba convencido de la necesidad del ajuste fiscal y las diferencias estuvieron en la composición: impuestos versus gastos. El discurso adoptado por Macri a partir de 2018 dejó en claro que se convenció de las ventajas de ser un “ortodoxo fiscal”. En la parte monetaria es donde, con la salida de Sturzenegger, hubo menos ownership y fue el componente que más fricciones generó, tanto en su diseño como durante la implementación.
Finalmente, cuando los factores políticos empezaron a dominar sobre las decisiones técnicas, en los últimos meses del gobierno, estaba claro que el nivel de ownership se evaporaba y la necesidad de ganar la elección impuso una lógica cortoplacista que impedía ejecutar cualquier plan sostenible. En el FMI sabíamos que, para encarar la transformación que la Argentina necesitaba, se requerían al menos ocho años, esto es, dos períodos de gobierno con una agenda reformista.
Después de la salida traumática de la convertibilidad, de los desequilibrios que se generaron en la época kirchnerista, de los fenómenos de corrupción y la sospecha de crímenes políticos, era lógico pensar que la sociedad podía tener la paciencia de convalidar esos dos mandatos presidenciales para un gobierno interesado en la transformación del país hacia los modelos utilizados en las economías emergentes de América Latina.
Dado que en los primeros dos años de gobierno se habían realizado algunas reformas importantes, pero a la vez se había postergado la corrección de las finanzas públicas, el programa tenía que concentrarse en subsanar esas deficiencias. Si lograba resolver los desequilibrios que afectaban a la Argentina, el siguiente gobierno podía, con un mandato político más fuerte, retomar los cambios estructurales.
Al evitar dejar en evidencia el desastre que heredó de Cristina Kirchner –y la necesidad que tenía el país de una gran transformación–, el gobierno no estableció una narrativa de transformación que le hiciera entender a la sociedad que los cambios llevarían tiempo. Además, al enfrentarse a la reversión de los flujos de capitales, entendió que su disyuntiva oscilaba entre volver a un régimen de controles de capital y financiamiento inflacionario o acelerar el ajuste fiscal, fortalecer la política monetaria y pedirle ayuda al FMI, como ocurrió.
Después del revés de la reforma de la fórmula de ajuste de las jubilaciones y la creciente volatilidad en los mercados, su situación política era más débil que la que nosotros percibimos desde afuera. En este sentido, la idea original que tenía el gobierno de Macri era naive: creía que el solo cambio de orientación de la política económica generaría una “lluvia de inversiones” y, por lo tanto, más crecimiento y empleo, lo que a su vez daría espacio a los cambios que necesitaba la Argentina.

También Macri minimizó la relevancia de la destrucción de la administración pública que tuvo lugar en Argentina en los quince años previos a su gobierno y el tiempo que lleva en períodos democráticos realizar estas transformaciones. Sus colaboradores podían ser sólidos pero, salvo excepciones, no tenían experiencia en lugares relevantes del Estado nacional en comparación con otros mercados emergentes. Sin duda, era una situación difícil de subsanar tras más de una década de destrucción institucional por parte de los gobiernos previos. Y, aunque parezca intrascendente, contar con suficientes cuadros técnicos dentro del Estado es vital para que el enunciado de un programa se transforme en medidas concretas y exitosas.
Tanto el precedente de ver a otros gobiernos implementar grandes reformas como mi propia experiencia en diseñar, negociar, aprobar e implementar medidas importantes en México nos hacían pensar que la postura de Macri y su equipo era poco realista. Durante los siete años y medio que estuve en la Secretaría de Hacienda en México me tocó trabajar en reformas de pensiones, responsabilidad fiscal, infraestructura, energía, entre otras. Y esa agenda se demoró durante más de siete años, en un contexto político bastante más constructivo que el argentino.
Sin generar la percepción de crisis es muy difícil crear el espacio político para llevar a cabo los cambios que se pretenden en un período breve. Además, el tercer o cuarto año de un gobierno el presidente lo pretende utilizar para buscar su reelección si cuenta con un nivel alto de popularidad, no para hacer reformas económicas.
Al principio, aunque diferimos sobre la bondad de la rápida apertura de los controles de capitales, una vez que se puso en marcha, creíamos que el programa tenía que mantenerla. Por lo tanto debíamos buscar que se restableciera la credibilidad y la estabilidad de los mercados a través del fortalecimiento de las políticas y la disponibilidad de financiamiento oficial.
Claro que, durante la implementación del programa, surgieron diferencias sobre las bondades de mantener esta apertura. La equivocación original en el diseño estuvo en el plano cambiario y monetario y, más adelante, en torno de la imposición de los controles de capitales. La Argentina firmó el acuerdo pensando que conseguiría mayor espacio para intervenir en el mercado cambiario y luego consideró que los márgenes que le otorga moseran insuficientes. Mientras tanto, nosotros firmamos bajo la premisa de que Argentina al final se alinearía, respetaría los límites negociados y toleraría la volatilidad cambiaria. De haber discutido esa incompatibilidad inicial, tal vez hubiésemos convergido más rápido en la necesidad de imponer controles de capitales.
Debimos haber empujado más por ese instrumento, porque al final del día las discusiones sobre la intervención del mercado cambiario generaron tanta incertidumbre en todos lados que afectaron al programa. También, debimos haber sido más firmes para buscar una solución al problema de las Lebac que fuera aceptada por Hacienda, Finanzas y el BCRA.
Todos estos debates, este choque de enfoques, se pusieron en juego con la Argentina desde el 8 de mayo de 2018, cuando el teléfono de Lagarde sonó y del otro lado estaba Macri para pedirle ayuda para el país.
Noticias Relacionadas

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 17/2024 publicada en el Boletín Oficial, y se registrará para los próximos cuatro meses. El Gobierno Nacional lanzó […]

Este fenómeno se atribuye a un esquema cambiario basado en controles estrictos, como el cepo, y una devaluación mensual programada del 2%, muy por debajo […]

Este martes se conocerá el dato oficial de octubre La inflación en Argentina ha mostrado signos de aceleración en los primeros días de noviembre, según […]




